El frío
En el invierno, la esperanza tiene nombre de sol por las mañanas. Y por las tardes se llama mesa camilla. En el horizonte, la nieve nos saluda y propicia una bocanada de vapor de nuestros cuerpos; es el diálogo del tiempo interior con el vacío. Con los hombros encogidos, como queriendo proteger las orejas, caminamos deprisa y las esquinas son unas veces salvavidas del viento helado y otras puertas para la gélida bofetada. El frío consigue que encontremos nuestros huesos y también que aparezcan cosas insospechadas en los bolsillos. No vale sacar pecho cuando la prioridad es abrigar las entrañas.
El frío cierra las puertas de las casas porque nadie quiere que se escape el calor de los cuerpos ni que entre el anonimato de la calle. El frío cierra el alma y le obliga a mirarse por dentro, entre las mantas de la propia piel, para cerciorarse de la cálida vida que aún conserva. Los abrazos desnudos son la defensa compartida y la posición fetal es la postura individual de quien desea encontrar el sueño entre las montañas. Cuando el viento se suma, el frío azota cruelmente los rostros y convierte las manos en témpanos insensibles; si es la lluvia, pueden llorar desde el cielo los invisibles ángeles copos de nieve, que no son sino pequeños sorbetes helados que nos sirven de regalo las mismas nubes.
El invierno es la otra cara del infierno, que el fuego de uno compensa las acumuladas escarchas del otro; y si uno parece blanco y el otro rojo, en verdad ninguno tiene color verdadero, porque son los sentimientos quienes los tiñen según el caso. Así, un día, el invierno puede ser celeste, y la lluvia la sentimos como un buen obsequio de la naturaleza; pero otro día del mismo tiempo nos parece gris y triste y esos aguaceros los vemos como canallescos torrentes sin escrúpulos. De la misma manera, el calor tórrido y abrasador es la sugerencia pecaminosa del disfrute junto al mar, o, por el contrario, el castigo inmerecido del desierto de la vida. De hecho, todos sabemos que el frío en exceso quema.
El frío lleva de la mano una señora llamada soledad. La hemos visto muchas veces, aunque realmente es invisible. En los soportales de las avenidas sin nombre, entre cartones, la soledad esconde su rostro o lo disimula tras la mirada perdida de un transeúnte. En el colchón que jamás llega a calentarse, alguien da mil vueltas con el temor a caerse en el desvarío de una pesadilla y se agarra a los bordes de la cama; es también la soledad. Los escalofríos que recorren la espalda son pequeñas cosquillas que el ángel de la guarda hace al solitario personaje para recordarle que no está solo. La soledad tampoco tiene color, como el frío. Unas veces nos resulta de tonalidad pastel, difuminada y suave, porque deseamos un espacio personal para meditar; y otras nos parece geométrica y plúmbea, con bordes muy gruesos y rectos, y es porque nos sentimos prisioneros entre las murallas de la vida.
Cuando alguien muere, nadie se atreve a tocarlo. Junto al color cetrino y el gesto inmóvil, junto a la expresión de ausencia definitiva, algo más produce el espanto: el frío. El cadáver es frío, como muerte son las heladas para las plantas. Ahí aparece ese umbral que da vértigo y que, en la cumbre de un glaciar, nos da la inmensa paradoja de la imagen más bella junto al silencio mortal del hielo acumulado.
Por favor, frío, vete ya.
En el invierno, la esperanza tiene nombre de sol por las mañanas. Y por las tardes se llama mesa camilla. En el horizonte, la nieve nos saluda y propicia una bocanada de vapor de nuestros cuerpos; es el diálogo del tiempo interior con el vacío. Con los hombros encogidos, como queriendo proteger las orejas, caminamos deprisa y las esquinas son unas veces salvavidas del viento helado y otras puertas para la gélida bofetada. El frío consigue que encontremos nuestros huesos y también que aparezcan cosas insospechadas en los bolsillos. No vale sacar pecho cuando la prioridad es abrigar las entrañas.
El frío cierra las puertas de las casas porque nadie quiere que se escape el calor de los cuerpos ni que entre el anonimato de la calle. El frío cierra el alma y le obliga a mirarse por dentro, entre las mantas de la propia piel, para cerciorarse de la cálida vida que aún conserva. Los abrazos desnudos son la defensa compartida y la posición fetal es la postura individual de quien desea encontrar el sueño entre las montañas. Cuando el viento se suma, el frío azota cruelmente los rostros y convierte las manos en témpanos insensibles; si es la lluvia, pueden llorar desde el cielo los invisibles ángeles copos de nieve, que no son sino pequeños sorbetes helados que nos sirven de regalo las mismas nubes.
El invierno es la otra cara del infierno, que el fuego de uno compensa las acumuladas escarchas del otro; y si uno parece blanco y el otro rojo, en verdad ninguno tiene color verdadero, porque son los sentimientos quienes los tiñen según el caso. Así, un día, el invierno puede ser celeste, y la lluvia la sentimos como un buen obsequio de la naturaleza; pero otro día del mismo tiempo nos parece gris y triste y esos aguaceros los vemos como canallescos torrentes sin escrúpulos. De la misma manera, el calor tórrido y abrasador es la sugerencia pecaminosa del disfrute junto al mar, o, por el contrario, el castigo inmerecido del desierto de la vida. De hecho, todos sabemos que el frío en exceso quema.
El frío lleva de la mano una señora llamada soledad. La hemos visto muchas veces, aunque realmente es invisible. En los soportales de las avenidas sin nombre, entre cartones, la soledad esconde su rostro o lo disimula tras la mirada perdida de un transeúnte. En el colchón que jamás llega a calentarse, alguien da mil vueltas con el temor a caerse en el desvarío de una pesadilla y se agarra a los bordes de la cama; es también la soledad. Los escalofríos que recorren la espalda son pequeñas cosquillas que el ángel de la guarda hace al solitario personaje para recordarle que no está solo. La soledad tampoco tiene color, como el frío. Unas veces nos resulta de tonalidad pastel, difuminada y suave, porque deseamos un espacio personal para meditar; y otras nos parece geométrica y plúmbea, con bordes muy gruesos y rectos, y es porque nos sentimos prisioneros entre las murallas de la vida.
Cuando alguien muere, nadie se atreve a tocarlo. Junto al color cetrino y el gesto inmóvil, junto a la expresión de ausencia definitiva, algo más produce el espanto: el frío. El cadáver es frío, como muerte son las heladas para las plantas. Ahí aparece ese umbral que da vértigo y que, en la cumbre de un glaciar, nos da la inmensa paradoja de la imagen más bella junto al silencio mortal del hielo acumulado.
Por favor, frío, vete ya.


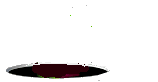























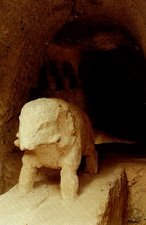

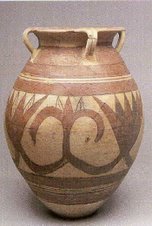















1 comentario:
que no se vaya , que aquí nos abraza un par de semanas , ya habrá tiempo de adorar a helios
Publicar un comentario