 La rosa del desierto
La rosa del desiertoIncluso en el desierto florecen las rosas más bellas. El receptáculo pétreo de la arena acoge el nido de los vientos y en las noches frías quedan cuajadas lentículas que se entrecruzan surgiendo al ritmo del siroco. La luna, refulgente en el cielo, contempla cómo crecen las cristalinas huellas hasta formar esos pétalos de mineral transparente. He ahí conformada la rosa del desierto.
Lo mismo ocurre en la vida. El desierto nos resulta un espacio desolado, pero también el lugar de encuentro con uno mismo. La historia sagrada nos muestra el desierto como ámbito para la reflexión más profunda; ahí quedamos desnudos, inmersos en el ayuno, frágiles como cuerpos y fuertes en el pensamiento. El desierto es la travesía necesaria del perdedor, la purga impuesta por el error cometido y también el silencio indiferente de los demás ante la prédica que clama comprensión.
Nos ha hecho el desierto una especie resistente envuelta en ropajes para evitar el azote del viento de la vida. Y la arena, tan limpia como fina, a veces acaricia suavemente nuestra piel y otras la sacude en mil latigazos invisibles, igual que el amor hace reír o llorar, disfrutar o morir. Y también nos ha mostrado el rostro de la escasez, de la sequía, de las maldiciones convertidas en lagartos, serpientes o escorpiones. Y asomando el perfil del horizonte nos ha enseñado el valor de la giba para el dromedario y el de la textura del cactus, ambas sinuosidades naturales hechas para almacenar el bien más preciado. Y, curiosamente, junto a una visión estática y monótona de su paisaje, ha conseguido aparecer en infinitas dunas tan variables y simultáneas como la realidad cuántica.
Pero, como tantas cosas, el desierto también es limitado, afortunadamente. Siempre habrá una cordillera que defina su comienzo, o un mar que determine el final de su territorio. Pero, sobre todo, lo que más nos hace pensar en las contradicciones de la vida son los oasis que aparecen salpicando la extensión ocre de la arena. Las palmeras y los árboles frutales surgen sorprendentemente en el desierto porque el agua brotó desde el acuífero oculto rompiendo el maleficio inhóspito, haciendo brotar la vida.
La rosa del desierto es a su paisaje como la respuesta a un enigma. Sale de las entrañas del mismo ser, después de un proceso donde se sedimentan las emociones, las culpas y expectativas, y se organizan buscando el sol, haciéndose ver como la misma vida. Es dura y frágil al mismo tiempo, igual que las piedras preciosas. Es múltiple, diversa, caótica y hermosa, pero asimismo surge para ser contemplada y para activar los sentimientos más hermosos.
Me decía un amigo a la vuelta de sus vacaciones: “Regreso con el corazón convertido en una rosa del desierto”. Es así como se viven a veces los tiempos de soledad y desazón, y cómo a pesar de todo, en lo más hondo del desierto íntimo brota una flor, llena de aristas cortantes, sí, pero una flor.
Y así es como se siente el viajero perdiendo su mirada frente a la vega de Carmona, regresando a su lugar de origen con el corazón convertido en paisaje árido y color ocre, con el semblante acariciado por otros vientos del sur, cálidos y suaves. Nuestras soledades son también las de otros más allá de nuestros continentes; ni fronteras ni muros pueden evitar el cruce de unas miradas, el volar de un pensamiento.
Frente a la vega, como frente al desierto, la transparencia del alma protagoniza el momento porque no hay espejo más nítido ni luna más sabia que la que nos ofrece nuestra tierra. La rosa de la vega, Carmona, con pétalos de alcor y casas blancas, es contemplada desde lejos por las montañas y por ese río milenario que da vida y crea el oasis de un fértil valle. Y va dentro del corazón, quieta, esperando la respuesta del amigo, que se bate en duelo entre el amor y el desamor, como siempre. Porque no hay mejor testigo de la vida que el silencio observador del vacío ni hay mayor verdad que la que calla y clama a la vez en la soledad del propio desierto.

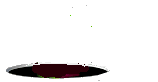























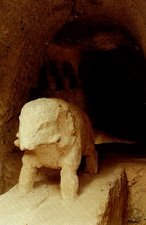

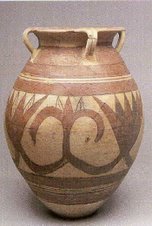















No hay comentarios:
Publicar un comentario