Las hermanitas de nuestros abuelos
Cuarenta y tres años llevan en Carmona las Hermanitas de los Ancianos Desamparados ejerciendo su compromiso religioso en el Asilo de la Santa Caridad. Son muchas personas las que han sido testigos de una labor callada, ajena a la propaganda del estado del bienestar, consistente en algo tan cotidiano como asistir a los ancianos. En esas décadas, independientemente del color del gobierno local o del estado, una serie de monjas han vivido el desgaste humano que supone esa relación elemental con una población llena de carencias y desprovista casi siempre de autonomía personal. Y en verdad ese gigantesco trasiego de cuidados ha pasado casi desapercibido.
Ahora, con un sigilo que alarma a las conciencias, están haciendo las maletas para irse de Carmona. Han quedado menos para tanta tarea y están reagrupando sus efectivos. El anonimato cubre el rostro de la indiferencia tantas veces que no sabemos si es la ignorancia o la indolencia lo que domina nuestros actos; la ingratitud se convierte así en la dueña de los adioses. Por eso, en estos días en los que van menguando las monjas de Santa Teresa de Jornet en Carmona, como un atardecer que concluirá sin despedida, convendría decir cuatro cosas al respecto.
“Parientes y trastos viejos, pocos y lejos”, sería la primera. Así es como nuestro refranero viene a sentenciar la verdadera intención que subyace en la mayoría de los seres humanos de nuestro tiempo a la hora de mostrar el cuidado que quisiéramos dar a los ancianos. En la medida que crece la insolidaridad y se hacen más patentes los valores del individualismo y la competitividad, los seres más vulnerables van siendo relegados a espacios marginales. Mientras otras culturas consagran el valor de la ancianidad, la nuestra ha generado un sistema de protección que va deshumanizándose progresivamente. En estos tiempos, además, el envejecimiento ha aumentado progresivamente gracias a los avances de la ciencia y a la calidad de vida en esta parte del mundo; pero, paradójicamente, ese incremento ha añadido un nuevo factor que proyecta más aún esa deshumanización, es la masificación de los centros, el menor número de hijos que antaño, las mayores posibilidades terapéuticas y el consecuente abuso tecnológico que a veces se ensaña con las criaturas para prolongar inútilmente sus vidas. Y, en cambio, sin lazos familiares ni obligaciones institucionales, ahí están esas manos tendidas que llevan la cuchara o la manopla del norte al sur del sufrido cuerpo. Es el primer mérito social: situarse precisamente en el campo de los necesitados, de los indefensos.
Segunda cosa. Podremos creer en los santos o en los espíritus, en las imágenes divinizadas, incluso en Dios o en la nada, es libre el pensamiento y la libertad es un bien irrenunciable. Pero ¿quién conoce el olor del vómito, del sudor, de las heces? Podremos hacer un esfuerzo por ser amables con todo el mundo, pero cuando abierta la entrepierna nos llega hasta el centro del olfato el hedor más nauseabundo de la misma mierda, cuando lo más intimo se muestra así tan desnudo y lleno de la miseria que conforma nuestro ser, cuando apreciamos nuestra incapacidad para reconocer nuestras propias debilidades, cuando efectivamente ya nos damos cuenta que tarde o temprano no seremos nadie... entonces quizás seamos más personas simplemente porque recibimos la bendición y el frescor de la higiene corporal. He ahí la fortaleza más consistente: la que es capaz de hundirse en el barro humano desde la libre convicción.
Un tercer pensamiento. Igual que en la bajamar descubrimos miles de objetos que llegaron a la costa escupidos desde el vientre del océano, en los geriátricos, en los asilos, no sólo hay viejos. Hay mucho más. Hay un mundo de silencios y olvidos, de postreras desgracias y de agravios finiquitados que sitúan la atmósfera del ser en el último borde de la existencia. Hay una palabra llamada imposible que resuena ante los lamentos. Hay un tatuaje con el nombre de soledad grabado en la retina de los ojos que arrastran miradas perdidas. Hay una penumbra espesa que duerme dentro de cada sueño. He ahí el reto más duro: el desgaste del vértigo cotidiano que viene ante cada fracaso, vestido de féretro o simplemente de ausencia.
Y como son cuatro cosas, igual que cuatro las sevillanas y los puntos cardinales, la cuarta es así de sencilla: Gracias, hermanas.
Cuarenta y tres años llevan en Carmona las Hermanitas de los Ancianos Desamparados ejerciendo su compromiso religioso en el Asilo de la Santa Caridad. Son muchas personas las que han sido testigos de una labor callada, ajena a la propaganda del estado del bienestar, consistente en algo tan cotidiano como asistir a los ancianos. En esas décadas, independientemente del color del gobierno local o del estado, una serie de monjas han vivido el desgaste humano que supone esa relación elemental con una población llena de carencias y desprovista casi siempre de autonomía personal. Y en verdad ese gigantesco trasiego de cuidados ha pasado casi desapercibido.
Ahora, con un sigilo que alarma a las conciencias, están haciendo las maletas para irse de Carmona. Han quedado menos para tanta tarea y están reagrupando sus efectivos. El anonimato cubre el rostro de la indiferencia tantas veces que no sabemos si es la ignorancia o la indolencia lo que domina nuestros actos; la ingratitud se convierte así en la dueña de los adioses. Por eso, en estos días en los que van menguando las monjas de Santa Teresa de Jornet en Carmona, como un atardecer que concluirá sin despedida, convendría decir cuatro cosas al respecto.
“Parientes y trastos viejos, pocos y lejos”, sería la primera. Así es como nuestro refranero viene a sentenciar la verdadera intención que subyace en la mayoría de los seres humanos de nuestro tiempo a la hora de mostrar el cuidado que quisiéramos dar a los ancianos. En la medida que crece la insolidaridad y se hacen más patentes los valores del individualismo y la competitividad, los seres más vulnerables van siendo relegados a espacios marginales. Mientras otras culturas consagran el valor de la ancianidad, la nuestra ha generado un sistema de protección que va deshumanizándose progresivamente. En estos tiempos, además, el envejecimiento ha aumentado progresivamente gracias a los avances de la ciencia y a la calidad de vida en esta parte del mundo; pero, paradójicamente, ese incremento ha añadido un nuevo factor que proyecta más aún esa deshumanización, es la masificación de los centros, el menor número de hijos que antaño, las mayores posibilidades terapéuticas y el consecuente abuso tecnológico que a veces se ensaña con las criaturas para prolongar inútilmente sus vidas. Y, en cambio, sin lazos familiares ni obligaciones institucionales, ahí están esas manos tendidas que llevan la cuchara o la manopla del norte al sur del sufrido cuerpo. Es el primer mérito social: situarse precisamente en el campo de los necesitados, de los indefensos.
Segunda cosa. Podremos creer en los santos o en los espíritus, en las imágenes divinizadas, incluso en Dios o en la nada, es libre el pensamiento y la libertad es un bien irrenunciable. Pero ¿quién conoce el olor del vómito, del sudor, de las heces? Podremos hacer un esfuerzo por ser amables con todo el mundo, pero cuando abierta la entrepierna nos llega hasta el centro del olfato el hedor más nauseabundo de la misma mierda, cuando lo más intimo se muestra así tan desnudo y lleno de la miseria que conforma nuestro ser, cuando apreciamos nuestra incapacidad para reconocer nuestras propias debilidades, cuando efectivamente ya nos damos cuenta que tarde o temprano no seremos nadie... entonces quizás seamos más personas simplemente porque recibimos la bendición y el frescor de la higiene corporal. He ahí la fortaleza más consistente: la que es capaz de hundirse en el barro humano desde la libre convicción.
Un tercer pensamiento. Igual que en la bajamar descubrimos miles de objetos que llegaron a la costa escupidos desde el vientre del océano, en los geriátricos, en los asilos, no sólo hay viejos. Hay mucho más. Hay un mundo de silencios y olvidos, de postreras desgracias y de agravios finiquitados que sitúan la atmósfera del ser en el último borde de la existencia. Hay una palabra llamada imposible que resuena ante los lamentos. Hay un tatuaje con el nombre de soledad grabado en la retina de los ojos que arrastran miradas perdidas. Hay una penumbra espesa que duerme dentro de cada sueño. He ahí el reto más duro: el desgaste del vértigo cotidiano que viene ante cada fracaso, vestido de féretro o simplemente de ausencia.
Y como son cuatro cosas, igual que cuatro las sevillanas y los puntos cardinales, la cuarta es así de sencilla: Gracias, hermanas.


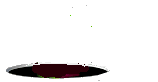























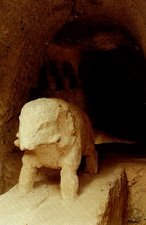

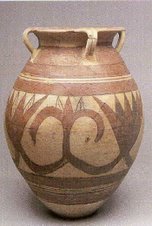















No hay comentarios:
Publicar un comentario